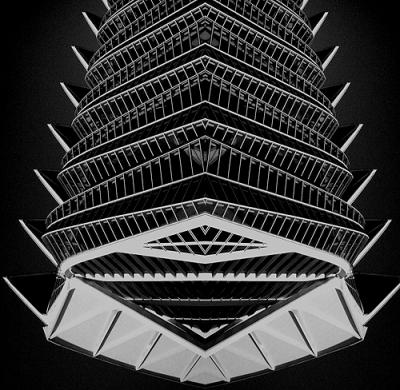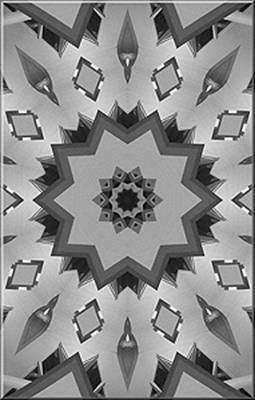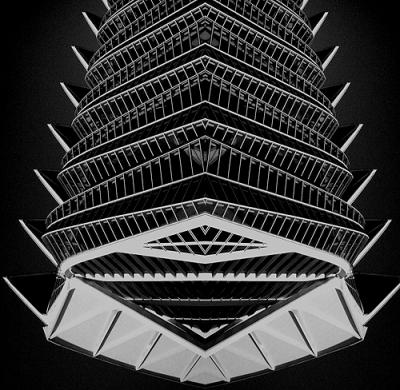
Luisa Miñana publica esta semana un nuevo capítulo de La Arquitectura de tus Huesos. Y la cosa vuelve a ir de fotos: de fotos de barcos, de pagodas y, cómo no, de arquitectura. En concreto, parte de una imagen del Flying Cloud, un cliper que surcó los mares en la primera mitad del siglo XIX.
Siempre me ha atraído el mar. Prueba de ellos son los relatos, poemas y ensoñaciones (o como queráis llamarlos) que habitan mi blog además de algunos otros que esperan llegar a esta casa algún día. Hay uno que escribí hace mucho tiempo y que ha estado durmiendo en un cajón esperando el momento oportuno para salir a la luz.
La filosofía de La Arquitectura de tus Huesos es, según comentaba hace unos días Luisa, desarrollar una red cibernética a partir de un relato, foto o poema, y abordar el tema desde distintos puntos de vista.
Desde esta premisa, y con la esperanza de que ella lo considere oportuno, he pensado que el capítulo de esta semana podría ser una buena ocasión para compartir mi relato. Porque el barco de mi historia era el Silver Maid, pero también podría haber sido el Cutty Shark, el Scotish Maid o incluso el Flying Cloud si este cuento se hubiera parido en otro momento.
Espero que os guste.
MAR DE SOLEDAD
Cuando embarqué en el "Silver Maid" tuve la impresión de que el viaje acabaría mal. Desde el principio pensé que no debería haber cedido a aquel primer impulso que me hizo llevar a mi hijo Dennis conmigo. El pequeño siempre había sido un niño retraído pero a raíz de la muerte de su padre todavía se había encerrado más en sí mismo. Dennis y James siempre habían estado muy unidos. A pesar de que mi esposo viajaba mucho y de que el niño no lo veía tan a menudo como hubiera sido deseable, entre ambos, desde que nuestro hijo dio sus primeros pasos, se estableció una relación de la que yo me sentía excluida.
Con la desaparición de James, mi mundo se hizo añicos. Nada era como yo había dispuesto. Todos me daban consejos, todos sabían bien qué debía hacer, qué me convenía y cómo tenía que actuar. Pero nadie me hablaba de la soledad, de la desesperación, de la añoranza que atenazaban mi corazón y me impedían ver nada más allá de mi dolor.
En ese vacío no podía encontrar un lugar para Dennis. Mi pequeño se iba alejando cada vez más de mí y yo no quería darme cuenta.
Cuando recibí la carta de Gina, pensé que un cambio de aires nos vendría bien a los dos y el contacto con otros niños de su edad le beneficiaría. La querida Georgina nos recordaba que teníamos otra familia que reclamaba nuestra presencia en Buenos Aires.
Aunque al principio dudé, finalmente decidí que un largo viaje podría ayudarnos a superar los angustiosos momentos que habían precedido y rodeado la muerte de James. Nunca antes había viajado en barco. Tampoco Dennis. Pero la perspectiva de conocer a una familia, que para nosotros había sido completamente ajena, se planteaba cuando menos sugerente y se imponía a la sensación de que algo nefasto estaba a punto de suceder. En realidad, no sabía muy bien qué más podía ocurrir tras haber perdido a la persona que más quería en este mundo y alrededor de la cual giraba toda mi vida.
Aquellos lejanos primos que James -Jaimecito, según ellos- había dejado en Buenos Aires cuando sus padres decidieron volver al hogar patrio, nos ofrecían ahora un mundo nuevo que, al menos, contribuiría a desdibujar nuestro dolor. La fotografía de la prima Gina, sonriente junto a su hijo pequeño, que adjuntó en su misiva fue el argumento definitivo que me animó a comprar los pasajes y embarcarnos rumbo a Argentina.
La carta llegó en el momento oportuno. La soledad de Inglaterra, la lluvia y el frío estaban haciendo mella en mi carácter. Aunque yo siempre había sido una persona alegre y dicharachera, la muerte de James convertía cada jornada en una lucha contra la molicie que pugnaba por instalarse en nuestra casa. Las travesuras y aislamiento de Dennis estaban haciendo que me alejara de él y abandonara su atención en manos del servicio. Su presencia, además, era un constante recordatorio de la ausencia de su padre. Y eso era algo para lo que todavía no estaba preparada. No podía aceptar que James se había ido para siempre. Cada mañana me levantaba imaginando que había vuelto a salir de viaje y que dentro de poco recibiría una carta anunciando su vuelta.
Pero la misiva no llegaba y la soledad se iba posando sobre mi alma, tan ligera y definitiva como un sudario. Cada tarde repetía un ritual que durante años había seguido. Me vestía, bajaba al salón y -con mis labores en el regazo- me preparaba para recibir las visitas que se acercaban a tomar un té y calentarse junto al fuego de la chimenea, al resguardo de las adversas condiciones meteorológicas que azotaban las nebulosas tardes londinenses.
Sin embargo, las visitas que antes aguardaba con impaciencia, pues me traían los últimos chismes de la city, ahora se me antojaban aburridas y superficiales. Los amigos que antes entretenían mis tardes constituían ahora una incómoda presencia que debía soportar con estoicismo mientras mi mente se alejaba vagando por lugares imaginados.
Las noticias que llegaron de Argentina resultaron providenciales. La foto que Gina habían incluido en su carta fue como un soplo de aire puro en un escenario viciado y decadente. La luz, el agua que corre libremente entre la espesura y el verde que se impone en la instantánea ejercieron sobre mí una atracción difícil de describir.
Gina había sido siempre la prima preferida de James. Ella era quién poblaba sus recuerdos de infancia y juventud. Hasta el punto de que los celos, un buen día, quisieron hacer mella en nuestra relación. Sin embargo, el tiempo me confirmó que Gina era a James lo que las nanas son a los bebés. Ella había sido su punto de referencia, formaba parte de su paisaje infantil. Teniendo en cuenta que los padres de mi marido habían viajado a lo largo y ancho del continente sudamericano, su prima había sido una especie de madre, compañera, hermana, amiga... En fin, todo.
Cuando la foto llegó a mis manos, casi podía adivinar la conversación de Gina con su hijo. Y las risas del pequeño bromeando y haciendo muecas: "¿Me pongo así?". Aventuraba también la dulce reconvención de su madre pidiéndole formalidad para hacer la foto que luego enviarían a la prima de Inglaterra, pobrecita, que había perdido a su marido. "¿Igual que tu, mamá?". "Igual que yo, cariño". Quería imaginar también el dolor de Gina ante la muerte de James y su deseo de ayudar a una familia que había perdido el sustento y el puntal de apoyo.
Una vez embarcamos en el "Silver Maid" las cosas, lejos de mejorar, fueron empeorando de manera directamente proporcional a las condiciones meteorológicas. El viento y la lluvia que atacaron los costados del barco nada más partir de Portsmouth serían una constante a lo largo de toda la travesía.
Aunque nuestro abogado, el querido George, había intentado conseguir los mejores pasajes que pudo con tan poco tiempo de antelación, la travesía no presagiaba nada bueno.
1913 no había sido un buen año. James había fallecido en noviembre y era enero de 1914 cuando el "Silver Maid" inició la singladura. Corrían vientos de guerra en el continente y todo hacía pensar que, si finalmente estallaba el conflicto, Inglaterra tendría que tomar partido. Eso estaba provocando que muchas familias emigraran hacia el Nuevo Continente con la intención de iniciar una nueva vida lejos de Europa.
La falta de espacio y el mal tiempo hacían que nuestro carácter se fuera agriando a medida que avanzaban los días. Dennis cada vez resultaba más insoportable y yo me sentía incapaz de contenerlo. La consecuencia era que el pequeño campaba a sus anchas por el barco sin que nadie supiera nunca muy bien dónde se encontraba.
Quizá si yo no hubiera estado tan obsesionada con mi propio dolor podría haber detectado a tiempo las inconscientes señales que el niño enviaba desde hacía semanas.
Aquella mañana, a punto de avistar tierra firme, noté la falta de Dennis. Desde la hora del desayuno no lo había vuelto a ver. Yo me había retirado a mis aposentos para descansar y él, como cada día, había desaparecido escaleras arriba hacia la cubierta. No quise darme cuenta de que quizá no era lo más conveniente que el pequeño correteara por la proa con el viento y la lluvia azotando el casco con fuerza. Pero, el dolor, nuevamente, pudo más y me abandoné a mis recuerdos.
Sin embargo, cuando al filo del mediodía me dispuse a arreglarme para acceder al comedor, no pude ignorarlo por más tiempo: Dennis había vuelto a desaparecer y, desde hacía horas, nadie tenía noticias suyas. Salí en busca de mi hijo: ese pequeño que hacía un tiempo había llevado en mi interior y que ahora se había convertido en un extraño al que no sabía cómo ni de qué manera tratar.
Cuando salí a cubierta, la fuerza del viento casi me arrojó al suelo. Pequeñas gotas de agua se adherían a mis ropas. El vestido se enroscaba entre mis piernas como una trampa mortal que me impedía avanzar. Mientras luchaba contra la fuerza de los elementos y trataba de alcanzar la popa, fui consciente de lo egoísta que había sido con mi dolor y mi vida. Mi pequeño podía estar en esos momentos en grave peligro y a mí ni siquiera me había preocupado averiguarlo.
Mis gritos trataban de sobreponerse al ruido que me ensordecía. El viento agitaba las velas en un baile diabólico mientras el mar interpretaba una melodía furiosa y, al tiempo, arrebatada. Mientras recorría el barco gritando el nombre de mi hijo, completamente empapada, aún pude aventurar lo que sería mi vida sin Dennis. El legado de James, mi amor hacia él, todo lo que me quedaba estaba representado en la figura de un niño al que yo había ignorado durante meses.
Al escuchar mis voces, algunos otros viajeros se habían unido a la búsqueda. A medida que pasaba el tiempo yo perdía los estribos y trataba de imaginar dónde podría haberse escondido mi hijo. En aquel instante recordé que, en otro tiempo, Dennis adoraba reptar bajo las telas que a menudo utilizaba para realizar mis trabajos de costura, mientras su padre y yo charlábamos a la vuelta de uno de sus innumerables viajes. Y traté de pensar qué sitios albergaría el "Silver Maid" que pudieran servirle de escondite. Mi mente se negaba a aceptar que el pequeño quizá ya no estuviera en el barco.
Jadeando por el esfuerzo de luchar contra el viento y la lluvia que azotaban la cubierta del barco, me detuve un instante al lado de los botes de salvamento, intentando orientarme. A través del ruido pude escuchar un débil quejido que procedía de debajo de las gruesas lonas que cubrían las barcazas. Con cuidado, a fin de no asustarlo, levanté una de las esquinas para descubrir a Dennis, acurrucado y tembloroso en el interior del bote.
Con la ayuda de algunos pasajeros, conseguí llevarlo hasta el camarote. Allí, entre lágrimas y sollozos, entendí que la soledad no es sólo cosa de adultos y que mi indiferencia le había herido tan hondo o más que la muerte de su padre.
Mis brazos rodearon aquel cuerpecillo menudo que temblaba de miedo y de frío.
El amor que pudiera darle en los años venideros no sé si, en algún momento, llegaría a compensarle de las carencias anteriores. En cualquier caso, la travesía tocaba a su fin y un mundo nuevo, lleno de oportunidades, se abría ante nosotros.
Mientras abrazaba a mi pequeño tratando de recuperar el tiempo perdido, soñaba con una nueva vida en la que tanto Dennis como yo pudiéramos hallar el consuelo que ahora nos faltaba.
A punto de arribar a tierra, sin embargo, supe que nunca más podría volver a mirar el océano sin sentirme angustiada. Sin sufrir el vacío que durante un momento había llenado mi corazón al temer que, después de la muerte de James, también había perdido a nuestro hijo. Y, por una vez, pensé que quizá lo mejor fuera dejar atrás para siempre ese mar de soledad.