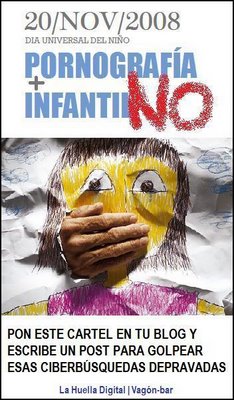He ido al cine. Sola. A la primera sesión de la tarde. Como a mí me gusta.
La mayoría de la gente que conozco no quiere ir al cine sin compañía. Unos me cuentan que les da corte, otros que les parece aburrido y alguno ha llegado a decirme que el día que no tenga nadie con quien acudir a ver una película significará que está tan solo que ya nada tendrá sentido. En fin.
A mí siempre me ha gustado ir al cine sola. No me agrada que quien se sienta a mi lado haga comentarios sobre la película, los actores o tal o cual aspecto del diálogo o del escenario. El cine tiene para mí un misterio al que la masificación de las sesiones vespertinas o el ruido de las palomitas y las bolsas de plástico de las gominotas le quitan parte de su magia.
Me encanta sentarme en medio de la sala, sin nadie alrededor. Y reír, llorar, compadecerme, enfadarme o alegrarme yo sola. Sin necesidad de tener que disimular mis emociones ni contenerme. Y esperar a que la película termine. A que pasen los títulos de crédito y la banda sonora haya finalizado. Y levantarme cuando se encienden las luces y en la sala ya no queda casi nadie. Y salir fundiéndome de nuevo con el mundo. Sin embargo, he de reconocer que éste es el único momento que me asusta. No me importa hacer fila en la taquilla, ni pasear haciendo tiempo para que la sesión empiece, ni soportar los miles de anuncios que las distribuidoras proyectan al inicio de cada película. Ni sentarme en medio de la sala mientras las parejas y grupos de amigos buscan acomodo al tiempo que se preguntan qué hará esa tipa ahí y qué clase de persona será para atreverse a ir al cine sin compañía (preguntas que, por otra parte, me hago yo cuando voy con mis amigos alguna vez al cine y veo alguien en esas circunstancias. Sobre todo mujeres. Porque ya se sabe que los hombres han hecho tradicionalmente cosas que las féminas hemos tardado más tiempo en imitar).
Nunca me ha gustado interrumpir ese momento mágico que se produce cuando un film termina. La capacidad que tengo para imbuirme en las historias y disfrutarlas hace que necesite de un periodo de transición para volver a la realidad. Y eso, que cuando uno está en su casa se lo puede permitir, no es posible sin embargo en una sala de cine en la que las luces se encienden de repente y tienes al acomodador esperando a que te levantes y pensando si eres una de esas chifladas que no tiene a nadie en el mundo y ha elegido "su" cine para montar el numerito de turno.
Pues no, no soy ninguna chiflada (al menos eso creo). Pero hay veces que me cuesta regresar a la realidad y pagaría por tener un ratito más sentada en la butaca, escuchando la banda sonora y realizando esa transición de la ficción a la realidad con mayor reposo.
La película que he visto este fin de semana es "Noches de Tormenta", con Richard Gere y Diane Lane como protagonistas. Supongo que a estas alturas del fin de semana no desvelo nada si digo que es un melodrama romántico para el mayor lucimiento del americano.
He de confesar que he visto Pretty Woman las dos millones o tres de veces que la han pasado por televisión. En cada una de las cadenas, quiero decir. Me sigue emocionando todavía la escena final con la música de ópera atronando la calle. Y, aunque sólo fuera por eso, habría ido a ver la película. No puedo decir que no me ha gustado y tampoco puedo analizar demasiado para no estropear la película si alguno de los que me leéis decidís ir a verla.
No obstante, fui al cine convencida de que vería una bonita historia de amor, con final feliz, que me alegraría la tarde. Porque, tal y como ha he comentado alguna vez, aunque me gusta mucho el cine, cuando pago una entrada lo hago para disfrutar. Las películas de fondo, las que te hacen llorar, las que plantean los grandes dilemas de nuestra existencia las dejo para el videoclub. Porque entonces ya sé de qué van y decido el momento en el que me apetece ver unas u otras. Sin embargo, cuando voy al cine, lo que me gusta es disfrutar, evadirme, no pensar demasiado y encontrar historias con final feliz, insisto.
El sábado no fue así. Salí fatal del cine. Me pareció un dramón sin sentido y lo único que pude salvar fue la correspondencia epistolar que los dos protagonistas mantienen en un momento determinado de la película y el hecho de que, con pocas palabras, impulsaran su relación, expresando tantas cosas.
Siempre he sentido envidia de esas personas que son capaces de decir más con menos. Quizá sea porque, paliando mi falta de elocuencia verbal, cuando escribo trato de ser tan prolija y detallada a fin de expresar todo lo que quiero contar que construyo textos interminables a los que mi limitada audiencia debe renunciar en el segundo párrafo. Sin embargo, y desde que tengo memoria, ha sido así: tengo dificultades para transmitir mis sentimientos y, sin embargo, en cuanto tengo una hoja de papel y un bolígrafo cerca puedo escribir y escribir y escribir, y analizar y explicar y contar. Puedo llorar con la pluma y también reír. Y me gustaría pensar que también consigo conmover a mis potenciales lectores.
Quizá mi estado de ánimo no fuera el mejor para ver este tipo de película. Sin embargo, antes de entrar valoré la posibilidad de que no fuera lo que yo esperaba y, aún así, consideré que tampoco me vendría mal echar unas lagrimillas de esas que salen fácilmente y que relajan el alma.
Sin embargo, durante toda la película, a pesar de que tuve el corazón en un puño en varios momentos, no derramé ni una lágrima. Y eso que ambos protagonistas hacen méritos para instarte a ello a lo largo de todo el metraje. Quizá por eso, porque no derramé las que llevaba ni las que esperaba acumular durante su proyección, salí del cine con tan mala sensación.
El que pretenda ir a verla puede hacerlo porque el argumento merece la pena y está muy bien rodada. El peso de la interpretación recae mayoritariamente sobre Gere y Lane y ambos están a la altura de lo que se espera de ellos. Pero algunos paisajes, imágenes y situaciones tienen para mí connotaciones excesivamente personales. Quizá por eso experimenté un sentimiento al que, desgraciadamente, he recurrido en demasiadas ocasiones durante los últimos años. Como si de una estatua de sal se tratara, cuando el dolor es demasiado intenso, noto como el hielo se instala de fuera a dentro de mi corazón y lo paraliza y anestesia. Y ese frío se extiende como una marea por el resto de mi cuerpo. Se instala en el estómago, salta a los ojos y en segundos, el frío se ha apoderado de todo.
Menos mal que Chopin siempre actúa como un bálsamo y ha vuelto a derretir parte de ese hielo. No todo. Porque si el calor vuelve de nuevo, regresará también el dolor. Y me costó mucho encerrarlo en el Baúl. Es mejor no levantar la tapa. Todavía.